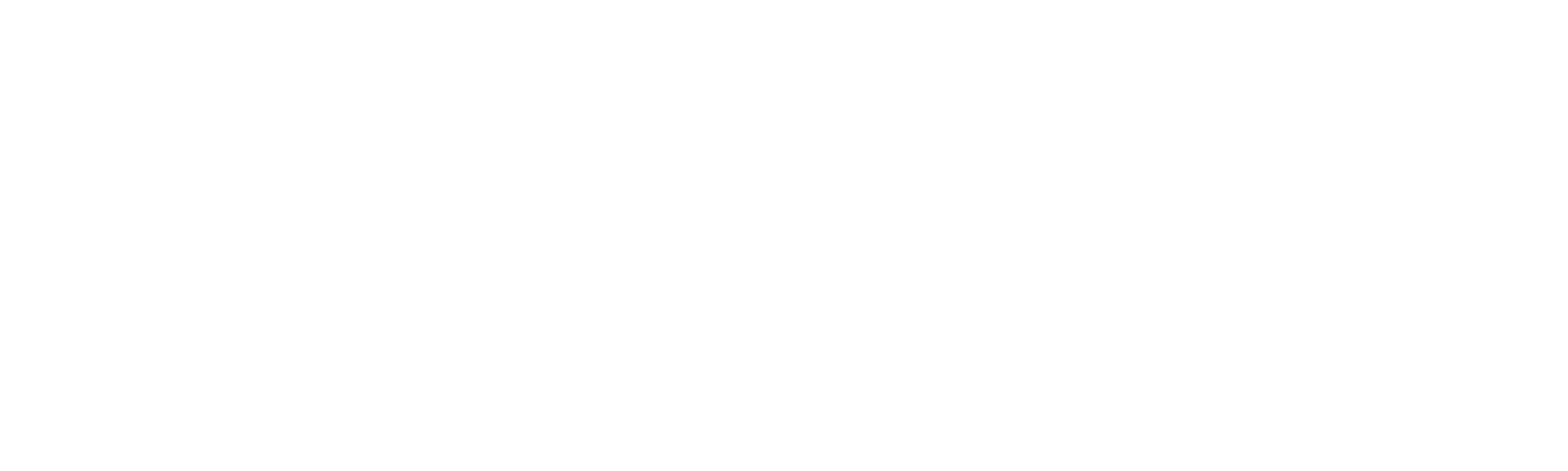El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), fechado el 26 de junio de 2025, evalúa la situación en Venezuela. Este documento crucial, que abarca del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, se presentará al Consejo de Derechos Humanos entre el 16 de junio y el 11 de julio de 2025.
La OHCHR basó sus hallazgos en información corroborada de diversas fuentes, incluidas víctimas y organizaciones civiles. A pesar de un acuerdo en noviembre de 2024 para reanudar la cooperación, la presencia de la OHCHR es muy limitada, obstaculizando su mandato.
La población venezolana sigue enfrentando serios retos en derechos económicos, sociales y culturales, con alta inflación y el impacto de sanciones sectoriales. La falta de datos financieros públicos y la reducción de la financiación humanitaria exacerban la crisis, afectando el acceso a servicios esenciales como salud, alimentos y educación.
Cortes eléctricos y escasez de agua son recurrentes, impactando desproporcionadamente a los más vulnerables. El ingreso mínimo es insuficiente para cubrir necesidades básicas, generando frecuentes protestas por salarios dignos. Se documentaron suspensiones salariales y despidos de maestros sin notificación.
Crisis social profunda en Venezuela: una mirada
La falta de medicamentos y equipos esenciales persiste en hospitales públicos, agravada por las sanciones. Pacientes trasplantados y de fibrosis quística sufren escasez, y el acceso a salud sexual y reproductiva es limitado por costos y legislación restrictiva.
Para los pueblos indígenas, persisten desafíos de salud como malaria y tuberculosis, sumado a la escasez de medicinas y transporte. El informe destaca la pérdida del último glaciar de Venezuela y denuncia la opacidad gubernamental y amenazas a defensores ambientales.
Los derrames de petróleo han continuado, contaminando el lago de Maracaibo (2.198,47 km²) y el golfo Triste (195 km²), impactando gravemente la seguridad alimentaria de comunidades pesqueras. La falta de demarcación de territorios indígenas los expone a la minería ilegal y la violencia de grupos armados.
El espacio cívico se ha restringido, con la criminalización y detención arbitraria de voces disidentes, incluidos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. La «Operación Tun Tun» y las represalias poselectorales forzaron a muchas personas a huir o esconderse.
Represión política y estrategia judicial alarmantes
Las protestas poselectorales fueron reprimidas con fuerza desproporcionada por organismos estatales y «colectivos», con reportes de muertes. La difusión de datos personales de detenidos y el uso de aplicaciones para denunciar a «fascistas» fomentaron el miedo y la autocensura generalizada.
La Ley de ONG, en vigor desde noviembre de 2024, impone requisitos burocráticos y un control financiero oneroso. Esto ha llevado al cierre o suspensión de ONG, deteriorando el espacio democrático y limitando la ayuda a poblaciones vulnerables.
La OHCHR observa mayor aplicación de la legislación antiterrorista con definiciones vagas, usada contra disidentes, incluso adolescentes y en tribunales especiales. Las audiencias virtuales y la negación del derecho a elegir abogado vulneran el debido proceso.
Se documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas (84 casos) y 32 casos de tortura o malos tratos, perpetrados por servicios de inteligencia y militares, especialmente tras las elecciones. La gestión de centros de detención pasó a servicios de inteligencia, un retroceso alarmante.